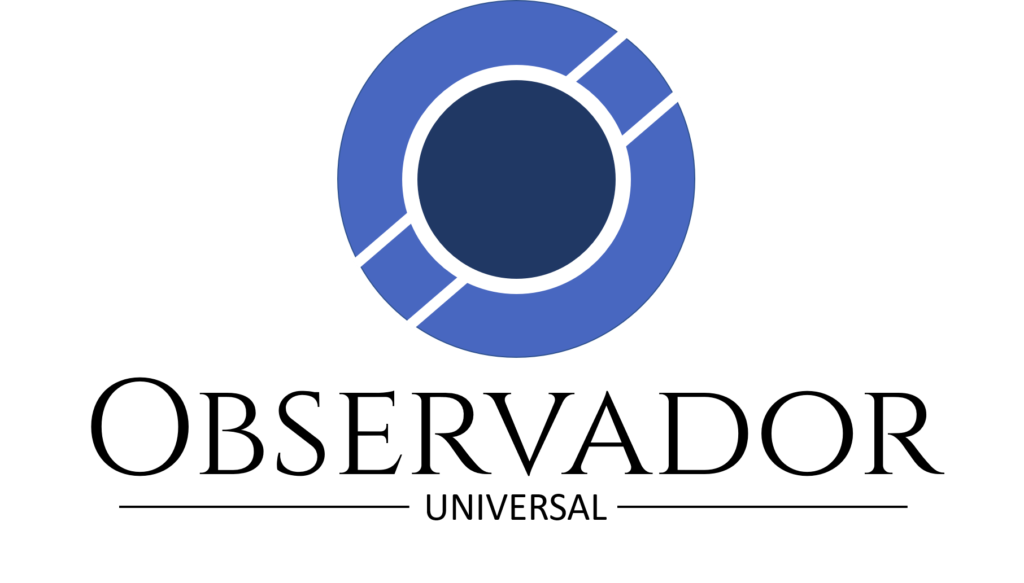¿Hay diferencias entre los partidos políticos?

Por: Horacio Serpa Vivimos y actuamos en el mundo capitalista. Es una realidad incontrastable, consignada en la Constitución Nacional que acoge el pluripartidismo, la libertad de empresa, la propiedad privada, la libertad de opinión, la separación de poderes, el intervencionismo de Estado, la independencia del Banco Central, la libre competencia, la libertad religiosa y diferentes instituciones distintas al centralismo político, el materialismo dialéctico, el monopolio de todos los medios de producción y la economía ciento por ciento planificada. Los que se oponen al sistema están levantados en armas, pero las farc dialogan en La Habana con el gobierno para entrar al régimen vigente, sobre la base de tener garantías y oportunidades políticas. Se espera que lo mismo esté pensando el eln. La mayoría de los partidos políticos tienen definiciones muy parecidas sobre la educación, el asunto agrario y campesino, la salud, las relaciones internacionales, la vivienda, el empleo, incluido el Centro Democrático. Aún el Polo coincide en muchos aspectos. Todos quieren reforma agraria integral, nuevo sistema de salud, educación de calidad y amplia cobertura, seguridad con respeto a los derechos humanos, descentralización, reforma política, lucha contra la corrupción, pronta y cumplida justicia. El que escucha a un orador político tiene que preguntar a qué partido pertenece, porque lo que dice se le escuchó antes a rojos, azules, amarillos, verdes y a multicolores de todas las edades, regiones y condiciones. Dos cosas pueden identificar diferencias partidistas. La paz, en cuanto a la forma de definir los acuerdos con la subversión y lo que se estime que debe ser el pos-conflicto en materia de reformas: pañitos de agua tibia o verdaderas transformaciones, que acentúen el pluralismo, la participación, la inclusión, las oportunidades y la reivindicación de los desprotegidos. Otra diferencia será la concepción que se tenga del modelo económico y social. Competencia a ultranza, concentración de capitales y solo crecimiento económico sin consideraciones de equidad; o creación de empleo, oportunidades para la economía solidaria, desconcentración de la riqueza e intervencionismo de Estado para una mejor distribución de los ingresos. Todo dentro del sistema capitalista y nuestra Constitución. El Estado debe ejercer su capacidad para superar las discriminaciones y alcanzar la igualdad, lo que impone tener ingresos. Educación de calidad para todos exige muchos recursos. Y así en los otros aspectos de la vida comunitaria. Se necesita plata. Lograr un modo de vivir equilibrado y equitativo requiere presupuesto, que se logra si se aprueba una reforma tributaria progresiva. Que paguen los que tienen y ganan, sin traumatismos, respetando sus derechos, para que superemos la desigualdad y vivamos tranquilos. Hay que atreverse. Eso es lo que marcará las diferencias políticas. No dudo que somos más los que queremos paz y equidad para que todos ganemos. Unanimismo político para seguir en las mismas es pobreza y más guerra. Imagen tomada de: www.bluradio.com
¿Son víctimas del Conflicto, los militares en Colombia?

Por: Andrés Ramírez Bueno En estos momentos está siendo testigo el país del debate acerca de la participación de militares y policías que han solicitado asistir a la habana en calidad de víctimas del Conflicto Armado, entre ellos el General de la Policía Nacional Luis Mendieta, quien estuvo durante más de once años en poder de las FARC y ahora, el Centro de Pensamiento de la Universidad Nacional le informa que no tendría participación en la Mesa de Víctimas de la Habana. En este punto es importante preguntarnos, ¿realmente es posible considerar como víctimas del Conflicto a los miembros de las Fuerzas Armadas? Dentro de la legislación colombiana, la definición de víctima la podemos encontrar específicamente en el artículo 3º de la ley 1448 de 2011, el cual nos indica que «Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 10 de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno». En reciente entrevista concedida al periodista Jorge Enrique Botero, el Jefe Guerrillero Pablo Catatumbo realizó una calificación un tanto eufemística acerca del tipo de secuestros que ellos realizan y su denominación hacia las víctimas, entre ellos «la captura en combate de unidades militares enemigas. Esta es una acción plenamente válida bajo el derecho de la guerra y reconocida en los convenios internacionales, pues los capturados estaban armados, uniformados y debidamente identificados como unidades enemigas y fueron capturados en combate y en el marco de una confrontación reconocida por el Estado. Calificarlos de «secuestrados» o «víctimas» no es más que un sofisma, pues se trata de combatientes enemigos que han sido hechos prisioneros de guerra … En esas condiciones, la libertad de los prisioneros de guerra estaba supeditada a lo que acordaran las partes en conflicto en el marco de un acuerdo humanitario y el establecimiento no mostró ninguna voluntad para hacerlo. Recordemos que en las cárceles de Colombia hay centenares de los nuestros, que si nos atenemos al lenguaje que pretende la victimología del Estado, también sería «secuestrados». Tomada a priori, esta definición presentada podría tener cierto asidero a la luz del Derecho de la guerra o Jus in Bellum, donde se reconoce el legítimo derecho de los combatientes a capturar a su adversario y tomarlo como prisionero. Sin embargo, es necesario hacer varias precisiones al respecto: No es posible hablar de prisioneros de guerra en Colombia, habida cuenta que dicho término únicamente es aplicable a los Conflictos Armados Internacionales y nuestro país se encuentra en una situación de Conflicto Interno o en estricto sentido jurídico, en un Conflicto Armado No Internacional al cumplirse los criterios de aplicabilidad del Protocolo 11 Adicional a los Convenios de Ginebra de 1949, incorporado mediante la ley 171 de 1994. La misma normativa, el Derecho Consuetudinario y concretamente el artículo 3º común a los cuatro Convenios de Ginebra, establece la obligación de las partes en conflicto de aplicar como mínimo las disposiciones de trato humano contempladas, como abstenerse de los tratos crueles, inhumanos y degradantes, la tortura y los suplicios. Así como la prohibición de utilizar armas que no respeten el principio de distinción. Si bien es cierto, los miembros de las Fuerzas Armadas en Colombia obran bajo un mandato constitucional, no menos cierto es que en el marco de un conflicto Armado Interno, gozan de todas las prerrogativas y protección humanitaria otorgada a quienes han depuesto las armas o han sido puestos fuera de combate por detención. Inclusive en su calidad de personas que participan directamente en las hostilidades, se convierten en víctimas de la contraparte como consecuencia de la utilización de armas no convencionales como las minas antipersonal, expresamente prohibidas por la Convención de Ottawa y los cilindros bomba o «tatucos». El mismo artículo 3º de la ley 1448 menciona que Cuando los miembros de la Fuerza Pública sean víctimas en los términos del presente artículo, su reparación económica corresponderá por todo concepto a la que tengan derecho de acuerdo al régimen especial que les sea aplicable. De la misma forma, tendrán derecho a las medidas de satisfacción y garantías de no repetición señaladas en la presente ley. Por lo cual, no es aceptable negarles el derecho a constituirse como víctimas en Ias mesas de negociación donde se debe visibilizar las Infracciones al Derecho Internacional Humanitario cometidas por las FARC; y menos aceptable aún las expresiones de los Jefes de la Guerrilla donde se declaran como víctimas del Estado por los bombardeos a sus campamentos o calificar de secuestrados a aquellos miembros del grupo ilegal que legítimamente fueron capturados y judicializados, expresiones que no van acordes con el Derecho, pues el numeral segundo del artículo 3º Común a los Cuatro Convenios de Ginebra aclara que la aplicación de las disposiciones humanitarias no surtirán efectos sobre el estatuto jurídico de las partes en Conflicto. Es decir, que entendiéndose la normativa del DIH como un mínimo ético entre los combatientes, su cumplimiento por parte de los grupos armados organizados al margen de la ley no los exime del ámbito de aplicación del Código Penal Colombiano. Cuál será el criterio de la Mesa de Negociaciones de la Habana? Imagen tomada de:noticias.telemedellin.tv
¿Paz en un año?

Por: Edmundo López Gomez. La firma de la paz, según nuestros cálculos, no está tan próxima , pues dentro de los mecanismos acordados para poner en marcha el propio proceso – incluido el referendo popular que debe convocarse y tramitarse por vía de las cámaras legislativas – para aprobar , a su vez, los acuerdos de La Habana-, no se hará en el término de un año como se ha prometido, sin contar con el tiempo que pueda durar la revisión constitucional de algunas de las leyes que desarrollen esos acuerdos y porque, además, la Corte Constitucional acaso pretenda legislar , como lo ha hecho con otros asuntos puestos a su cuidado, en ejercicio de funciones de legislador- constituyente que no tiene pero que sin embargo ha ejercido, incluso, con la tolerancia del Congreso Nacional, el cual, extrañamente, no ha defendido los fueros constitucionales que le asignan exclusiva competencia, para dichos efectos. Siendo la paz un derecho de los colombianos, como lo proclama nuestra Constitución Política, su logro debe contar con la participación soberana del pueblo, y por ello, se justifica que el referendo se convoque , según lo pactado, y que requiere, para su buen entendimiento, una intensa y extensa pedagogía sobre su contenido y conveniencia; asunto que no puede hacerse de un día para otro. Por otra parte, se necesitarán no menos de dos períodos de sesiones ordinarias del Congreso que se instaló el 20 de julio, para que los legisladores deliberen sobre asuntos conexos con el proceso de paz y que tienen que ver, por ejemplo, con la humanización de la guerra mientras se llega al acuerdo final , pues la voluntad de hacer la paz tiene esa exigencia ética insoslayable , tanto más cuanto nuestro país debe honrar los convenios y tratados que ha firmado sobre respeto al DIH ; obligatorios para los actores de nuestro conflicto armado interno. ¿ No será pertinente hacer también el debate en el Congreso sobre la justicia que operará para el posconflicto? ¿ Y que , en esa instancia de reflexión, senadores y representantes, lleguen a la conclusión de que el escenario apropiado para una profunda reforma de la administración de justicia es una Asamblea Constituyente que ellos mismo convocarían, para dichos efectos? . Retomando el tema de los tiempos para firmar la paz, no es claramente predecible cuánto incidirá en ese término, la oposición que haga la bancada del Centro Democrático, con el ex presidente y senador Álvaro Uribe Vélez a la cabeza, la cual se ha preparado para dar una batalla para enfocar la solución de nuestra guerra dentro de otros enfoques, así el Presidente Santos haya recibido un mandato de las mayorías nacionales para continuar con el esquema de las negociaciones de La Habana. Con todo, dentro del planteamiento del presidente Santos en la instalación del nuevo Congreso, en el sentido de que “ la paz tiene que unir en lugar de dividir”, hay que buscar , precisamente, el mayor consenso entre todas las fuerzas políticas y sociales; y tal propósito, no necesariamente debe condicionarse a plazos perentorios que no podrían cumplirse eventualmente… Lo indispensable , por ahora, es que el pacto de respeto al DIH se acuerde cuanto antes en la Mesa de Negociaciones de La Habana, para que no haya más víctimas de personas ajenas al conflicto y se pueda aliviar la situación de los combatientes durante la guerra sucia que se libra en nuestro país , mientras se firma la paz. Imagen tomada de: www.elperiodico.com