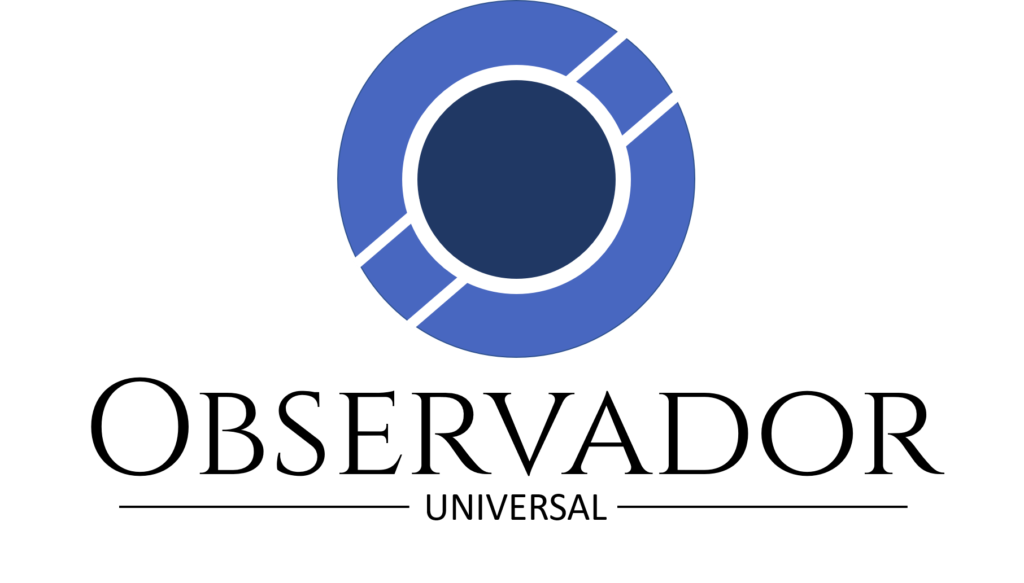Cada vez que se divulga un acto de corrupción, se produce, como es lógico, un escándalo y alarma social, pero desafortunadamente esta última solo resulta ser pasajera, cuando debiera ser permanente.
Así ha ocurrido con los actos de corrupción divulgados por los medios relacionados con los sucesos del narcotráfico, la yidis política, la parapolítica, el paramilitarismo, las compañías políticas y recientemente por la participación de algunos generales y coroneles de la policía en el tráfico de drogas y el contrabando. Y aún sigue ocurriendo con las percepciones negativas sobre ciertos miembros de la clase política y algunas autoridades públicas.
Pero la sociedad pasa por alto que la “corrupción” no es un acto aislado en la vida de los seres humanos, sino que son actos “intermitentes y repetitivos” en nuestra sociedad. Porque la corrupción es una de las manifestaciones de la “perversidad”, esto es, de la actitud que alimentan ciertas personas, por fortuna solo algunas, para distorsionar y corroer la esencia benéfica de los actos y convertirlos en actos dañinos o perjudiciales. De allí que en la corrupción, la perversidad se traduzca en la tendencia a hacer ocultamente deshonroso o incorrecto lo que debe aparecer como pulcro o correcto. Por lo que, al lado de la alarma social, también debe existir una alerta y combate social permanente contra lo que afecta la transparencia ética.
Porque si bien es cierto que uno de los males de estas sociedades, si no el peor, es el de la corrupción, tanto pública como privada, también lo es que para su eliminación se hace indispensable adelantar una guerra inmediata y constante contra ella. Pués, ello obedece a que se trata de un vicio que corroe o corrompe todas las relaciones con las cuales se pone un contacto.
Porque si bien, la mayor parte de la población suele obrar con honestidad, es decir, como todo ser humano que respeta y exalta a sus congéneres, también lo es que la honestidad se deteriora en aquellos que hacen de su rectitud una regla flexible de comportamiento, o en que hace de su coactividad, una fuerza débil para su cumplimiento, o hace de su ambición un propósito desorientado de su conducta, o hace de su consideración personal o conductual, el mero valor de una cosa o una valoración de uso, y, en general, en aquellos que, por iniciativa propia o por contagio, hacen de la venalidad, el aprovechamiento fácil o acelerado, el arribismo, el blanqueo patrimonial, y de la manipulación de la ética, un objeto de negociación y cualidad ocupacional.
Pero dicha situación resulta más grave e inconcebible cuando la corrupción afecta a los altos dirigentes públicos, empresariales y sociales, ya que trasciende no solo a la dignidad de los cargos que ostentan, afectándolo, sino también a la credibilidad de estos, degradándole. Y precisamente, esto es lo que acontece con los actos de corrupción que se presentan en los altos dignatarios del Estado, que acceden a desempeñar sus cargos, contrariando las reglas de la ética.
De allí que sea necesario retornar permanentemente a la valoración suprema e indiscutible de la incorruptibilidad, reconociéndola y dándole la máxima posición que merece, aún de manera provisional.