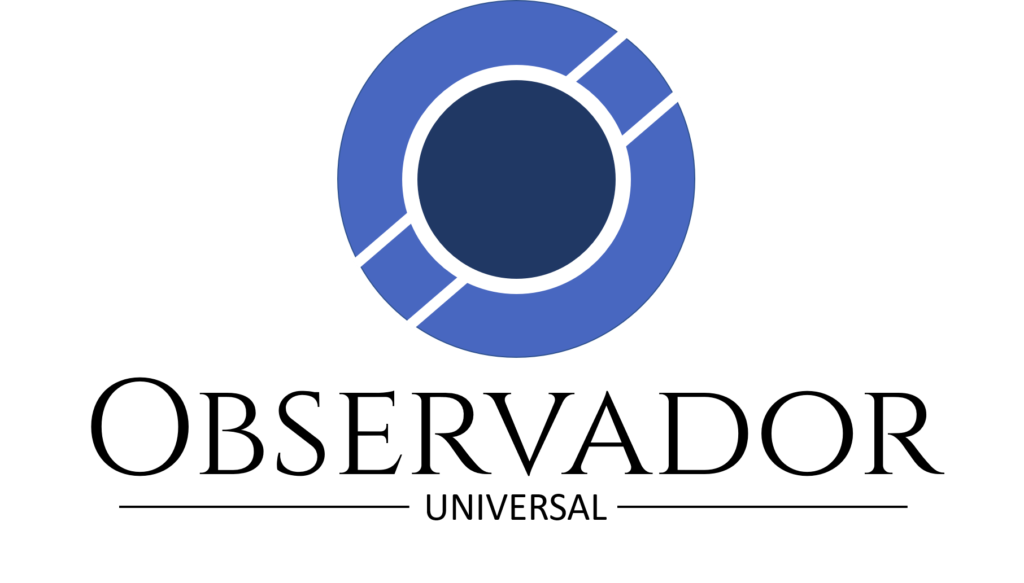Por: Ana María Jiménez Triana
Dice un adagio popular que ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón, entonces, según ese silogismo, ¿cuántos siglos de perdón merece el homicida que mata a otro homicida?, o ¿el asesino que ultima a un ladrón? Muchos de los actos delictivos que se cometen en nuestro país generan indignación y hacen que la sociedad clame por una respuesta estatal drástica donde se favorezcan penas estrictas como la cadena perpetua y la pena de muerte. Estas propuestas afectan la coherencia del sistema punitivo colombiano con el estatuto superior, y no están respaldadas en análisis que demuestren réditos adicionales en la contención del delito. Se trata de medidas que sacrifican caros principios humanistas que deben prevalecer en un Estado de derecho en pro de inciertos beneficios en la prevención de la criminalidad
En la Constitución colombiana está proscrita la pena de muerte, ese avance democrático tiene asidero en la perspectiva antropocéntrica de la Carta Magna, en la cual se establece como una de sus máximas la dignidad humana. En tal sentido, el retribucionismo rígido en el que se sustenta la pena capital, deviene incompatible con los postulados constitucionales y con los compromisos internacionales adquiridos por Colombia, ya que desconoce la dignidad y la condición de persona del sancionado.
Por otra parte, la prisión perpetua, tan popular en tiempos recientes, desdeña el fin primordial de la pena privativa de la libertad que es la resocialización, además se apoya en la ligera afirmación de que los malos siempre serán malos y de seguro repiten sus comportamientos siniestros cada tanto, como si un chip de la perversión o de la bondad naciera y creciera con cada individuo. Bajo estos supuestos, la prisión perpetua cumpliría la entrañable labor de alejar de la sociedad a los engendros malignos habituados al mal y que nunca cambiaran pues no tienen remedio.
Las penas drásticas tienen una tercera vertiente en una sociedad que desea sangre y que busca deshacerse de los delincuentes al mejor estilo de Charles Lynch. Se trata de turbas enfurecidas que basadas en sus propios conceptos de justicia material y sugiriendo que existe inactividad o condescendencia de la administración de justicia, deciden que la suerte de un presunto criminal peligroso se encuentra a su arbitrio. Los nuevos precursores de la justicia, creada a partir de episodios delictivos, desplazan al Estado en el monopolio de la fuerza, hasta que su loable función de apartar a la sociedad del crimen, es truncada – seguramente – por cómplices de las fechorías de los maleantes, quienes aduciendo defender el debido proceso, la presunción de inocencia o conceptos vagos como los derechos humanos impiden que se sacie su sed de venganza.
Sin lugar a dudas la impunidad conlleva a que afloren deseos retaliativos, además, existen sesgos que exacerban la cada vez más común presunción de culpabilidad, sin embargo, la sociedad debe indagar si el camino correcto para contrarrestar la percepción de injusticia es revivir los conceptos medievales de justicia privada, justicia comunitaria o venganza , o si el sistema de justicia que tildamos de anacrónico y deficiente mejorará con reformas que la doten de mecanismos punitivos más severos como la prisión a perpetuidad, pero es necesario que lo hagamos concibiendo al detractor de la ley penal como un ser humano.
Para muchos solo parecen emerger dudas respecto a la severidad de las penas cuando la persona sometida al escarnio es alguien de sus afectos, o a quien perciben incapaz de desviarse de las sendas del bien. Lo anterior ocurre porque es más sencillo y por lo tanto más frecuente ponerse en el lugar de las víctimas que de los posibles delincuentes, y viéndolos como seres de otro mundo resulta habitual socavar su presunción de inocencia, los derechos que emanan de su condición de humano y desear que surta efecto inmediato una amañada ley del talión, como si la venganza que proviene del Estado o de turbas iracundas fuera un acto de heroísmo.