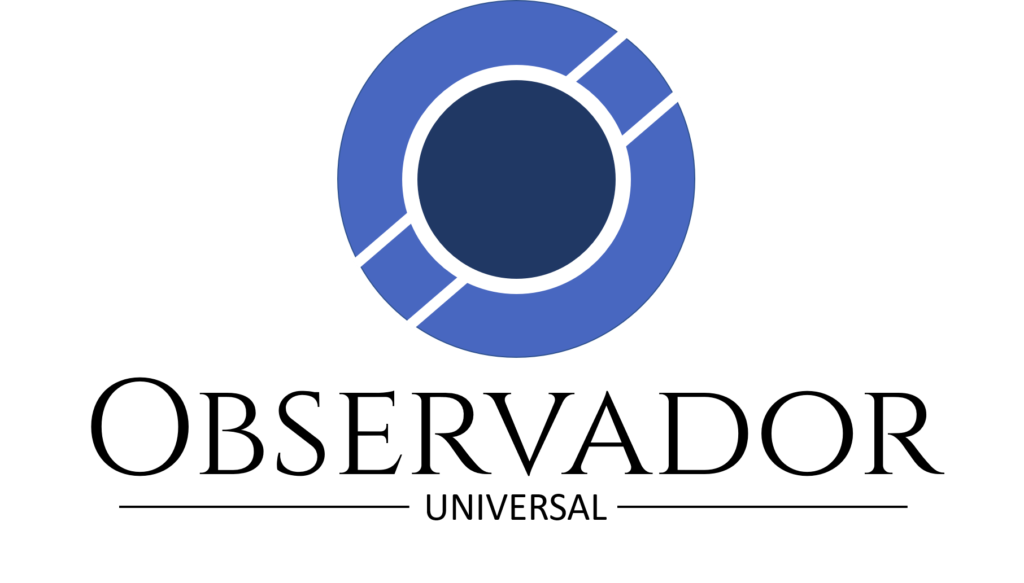¿USTED NO SABE QUIÉN SOY YO? COLOMBIANOS DE SEGUNDA CLASE

En Colombia existen ciudadanos de segunda clase, la discriminación es frecuente, eso genera que los algunas personas sientan el derecho para ser más que los demás.
GOBERNABILIDAD CONFIABLE?
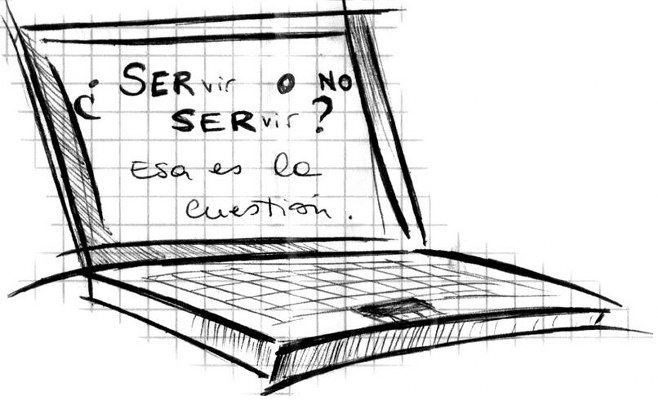
Siempre que se inicia un nuevo gobierno, y éste no es la excepción, surge la inquietud de saber cuál es el tipo y el alcance de su gobernabilidad, esto es, si es meramente político, técnico o si también va acompañado o nó de lo social, y cuál es su correspondiente fortaleza o debilidad política para la administración y, en este caso, para la paz. Ahora, desde un punto de vista político ello comienza a develarse con la integración del nuevo gabinete, el cual no solo trae las satisfacciones, especialmente de quienes sin representatividad política, técnica o regional hacen parte del mismo círculo, sino que también genera insatisfacciones, de quienes teniendo mayores méritos, no fueron tenidos en cuenta. Pero tal malestar se hace más patente en “las reelecciones presidenciales”, la anterior y la actual, donde sobresalen no solo las manipulaciones gobernistas, con las consiguientes tensiones de la oposición, ahora de derecha y de izquierda, y los de los inconformes de la unidad nacional. Tensiones que, según los analistas de la política y de las reformas al Departamento Administrativo de la Presidencia, se han agudizado no solo con el favorecimiento de un movimiento político que, como cambio radical, no alcanzo dicho mérito en los resultados electorales, ni en el liderazgo por la paz; sino porque se trata de ajustes que, además de centralista y excluyente del resto del país, auspicia discretamente la compaña presidencial del 2018. Sin embargo, parte de estas tensiones también suelen superarse políticamente, pero seguramente con cierta desconfianza en los actores. Sin embargo, queda aún el interrogante sobre la existencia o no de la “gobernabilidad social”, esto es, de la tenencia de aquellas condiciones para conducir a la sociedad en la prevención, corrección y superación de sus grandes problemas, especialmente los económicos y los sociales de los trabajadores, los estudiantes, los desempleados y las garantías en general. Ello se debe a que tales condiciones se subsanan con la amistad o cercanía que la mayoría de ellos tienen con el Presidente de la Republica, que, por su fuero constitucional, pudieron ser determinantes; sino a la incertidumbre de su correspondiente representatividad y ascendencia social, técnica o económica de los distintos sectores y regiones, lo cual fue una promesa electoral en la reelección. Ahora, si bien es cierto que tradicionalmente la opinión le ha concedido un compás de espera de 100 días a las nuevas designaciones, también lo es que en esta época en la que se desarrolla el proceso de paz y, más aún, en la del postconflicto, parece requerirse fundamentalmente que todo el gobierno acentúe no solo la credibilidad entre las partes, sino también la de la sociedad. Pues no hay fuero constitucional que, por sí solo, garantice la credibilidad pública, ya que esta descansa en la confianza pública ganada o que se gane. De allí que toda incoherencia política y, con mayor razón, todo engaño a los sectores y, en especial, a los electores, en cuanto a sus políticas públicas y transparencia, pueda tener trascendencia negativa. Puesto que no solo deterioraría la legitimidad, sino que también corrompería la confianza y la credibilidad pública. No solo la Nacional, sino también de las regiones y su sector privado en sus autoridades, la que, a su vez, también corroería la democracia, la dignidad y la unidad confiable que requiera la Nación. Y ello, a su turno, podría debilitar la opinión social positiva en el proceso de paz, y, desde luego, en su eventual aprobación y, más aún, su necesaria implementación. Por lo tanto, parece que se inicia un nuevo gobierno con cierta desconfianza política y social sobre la finalidad real de la gobernabilidad que fuera anunciada, esto es, la paz, que, ojalá, sea disipada para bien del país.
¿Hay diferencias entre los partidos políticos?

Por: Horacio Serpa Vivimos y actuamos en el mundo capitalista. Es una realidad incontrastable, consignada en la Constitución Nacional que acoge el pluripartidismo, la libertad de empresa, la propiedad privada, la libertad de opinión, la separación de poderes, el intervencionismo de Estado, la independencia del Banco Central, la libre competencia, la libertad religiosa y diferentes instituciones distintas al centralismo político, el materialismo dialéctico, el monopolio de todos los medios de producción y la economía ciento por ciento planificada. Los que se oponen al sistema están levantados en armas, pero las farc dialogan en La Habana con el gobierno para entrar al régimen vigente, sobre la base de tener garantías y oportunidades políticas. Se espera que lo mismo esté pensando el eln. La mayoría de los partidos políticos tienen definiciones muy parecidas sobre la educación, el asunto agrario y campesino, la salud, las relaciones internacionales, la vivienda, el empleo, incluido el Centro Democrático. Aún el Polo coincide en muchos aspectos. Todos quieren reforma agraria integral, nuevo sistema de salud, educación de calidad y amplia cobertura, seguridad con respeto a los derechos humanos, descentralización, reforma política, lucha contra la corrupción, pronta y cumplida justicia. El que escucha a un orador político tiene que preguntar a qué partido pertenece, porque lo que dice se le escuchó antes a rojos, azules, amarillos, verdes y a multicolores de todas las edades, regiones y condiciones. Dos cosas pueden identificar diferencias partidistas. La paz, en cuanto a la forma de definir los acuerdos con la subversión y lo que se estime que debe ser el pos-conflicto en materia de reformas: pañitos de agua tibia o verdaderas transformaciones, que acentúen el pluralismo, la participación, la inclusión, las oportunidades y la reivindicación de los desprotegidos. Otra diferencia será la concepción que se tenga del modelo económico y social. Competencia a ultranza, concentración de capitales y solo crecimiento económico sin consideraciones de equidad; o creación de empleo, oportunidades para la economía solidaria, desconcentración de la riqueza e intervencionismo de Estado para una mejor distribución de los ingresos. Todo dentro del sistema capitalista y nuestra Constitución. El Estado debe ejercer su capacidad para superar las discriminaciones y alcanzar la igualdad, lo que impone tener ingresos. Educación de calidad para todos exige muchos recursos. Y así en los otros aspectos de la vida comunitaria. Se necesita plata. Lograr un modo de vivir equilibrado y equitativo requiere presupuesto, que se logra si se aprueba una reforma tributaria progresiva. Que paguen los que tienen y ganan, sin traumatismos, respetando sus derechos, para que superemos la desigualdad y vivamos tranquilos. Hay que atreverse. Eso es lo que marcará las diferencias políticas. No dudo que somos más los que queremos paz y equidad para que todos ganemos. Unanimismo político para seguir en las mismas es pobreza y más guerra. Imagen tomada de: www.bluradio.com
La educación Artística, la academia y lo que no le cuentan a los artistas.
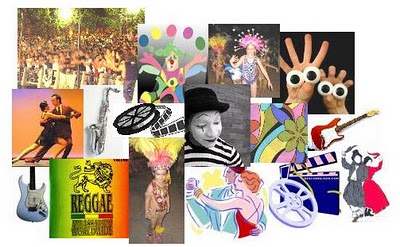
Es la educación artística un engaño institucional prolongado por generaciones en las facultades de las diferenes disciplinas artísticas?
La verdad oculta tras la salida de la directora de COLCIENCIAS

A LA CAZA DE LOS RECURSOS PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA
Las deudas de Santos

Qué podemos pensar del presidente Santos después de dos semanas de haber sido reelegido.
Economía y Equidad

A finales de los años 80 el entonces presidente de la Asociación Nacional de Industriales, Fabio Echeverri Correa, pronunció una frase que resultó ser muy efectista: “a la economía le va bien, pero al País le va mal”. La afirmación se refería al hecho de que los principales indicadores macreconómicos registraban cifras positivas; en tanto que los problemas de violencia y de narcotráfico alcanzaban niveles demenciales de atentados, asesinatos, masacres y, en general, descomposición de la sociedad, a nivel de todas las regiones y estratos. La frase no es fácil de asimilar, ya que lo que nos muestra la historia es que las civilizaciones y culturas más avanzadas de la humanidad siempre se han dado en países con altos niveles de desarrollo económico. De la misma manera resulta imposible que un país con un desarrollo económico atrasado pueda sustentar un aceptable grado de desarrollo cultural. Pues bien, digamos que la realidad es tozuda y ante los hechos cabe, de un lado, reconocerlos y, de otro, interpretarlos. De la misma manera en que dos seguidores de equipos adversarios dicen que el partido fue bueno o malo, según le haya ido a su respectivo equipo, en la economía, cada agente conceptúa de acuerdo a como lo afecten los sucesos económicos. A veces ocurren fenómenos, como el de una recesión económica, en la cual les va mal a todas las partes, tal como ocurre en el caso de la quiebra de una empresa, que implica una pérdida de capital para los empresarios y pérdida del empleo para sus trabajadores; lo más probable es que en este caso, coincidan empresarios y trabajadores en el diagnóstico de la situación, lo cual no sucede siempre cuando la economía discurre por sus cauces normales. ¿Qué es lo que genera que, ante una misma realidad económica, se produzcan opiniones tan diversas y, en algunos casos, contradictorias? La respuesta no es otra que la existencia de concepciones diferentes sobre lo que deben ser los modelos de desarrollo económico. Al respecto podemos agrupar estas concepciones en dos grandes tendencias; de un lado, están los que circunscriben el desarrollo económico como un proceso que busca generar riqueza en forma eficiente y recompensar, en forma ilimitada, sin restricciones, a los empresarios y financiadores de tales procesos; en tanto que a los trabajadores que aportan su energía y sus conocimientos a la producción de bienes y servicios, no se les retribuye con la remuneración y las condiciones laborales adecuadas. En los tiempos actuales se presenta el fenómeno de la Globalización, que, siendo benéfico para el progreso de la humanidad, trae consigo graves implicaciones para el Planeta, para los países de menor desarrollo y para las gentes de menores ingresos. La globalización ha potenciado el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la productividad a niveles no imaginados, pero, está aumentando la degradación ambiental y profundizando la brecha entre pobres y ricos, a niveles impensados. Los economistas que tienen la visión neoliberal solo ven las ventajas de la globalización y defienden a ultranza el denominado “Consenso de Washington” que, partiendo del criterio de que el mercado es el mecanismo planificador por excelencia, proponen, entre otras cosas, la reducción de la intervención del Estado en la Economía, la privatización de las empresas de propiedad pública, la desregulación de las actividades financieras, el libre movimiento de capitales entre las naciones, sin que ocurra lo mismo con las personas; la eliminación de los subsidios a los productores y, todo ello, acompañado de medidas, como reformas tributarias regresivas que desgravan a los ricos y aumentan la tributación a los de menores ingresos, a la vez que implementan un marco jurídico que protege a ultranza al gran capital, sobre todo el de las multinacionales; en tanto que se desmejoran las condiciones laborales de los trabajadores, con el deterioro de los salarios, de las pensiones y de la estabilidad laboral. El modelo concebido por el Consenso de Washington ha contado con dos gendarmes para imponérselo a los países de menor desarrollo, que son: El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, cuyos expertos obligan a estos países a que efectúen las denominadas “reformas estructurales”, que no son más que las que conducen a la adecuación de sus instituciones, de las leyes y hasta de las propias constituciones políticas a los dictados de estas entidades; con la salvedad de que a los países de mayor desarrollo no los tratan con el mismo rigor. La otra visión la defienden quienes, además de procurar porque la economía de un país sea productiva, genere crecimiento, aproveche y estimule el uso de la ciencia y la tecnología, entre otras, se tenga en cuenta el componente social, que implica la preocupación por el nivel de empleo, la reducción de la pobreza, la protección del medio ambiente, que necesariamente requerirá de la redistribución del ingreso, con reformas tributarias progresivas y la inevitable intervención del estado en la dirección de la economía, ya que el mercado, en forma espontánea no hará nunca esta tarea. La concepción neoliberal tomó fuerza ideológica, entre otras razones, porque coincidentemente con la promulgación del “Consenso de Washington”, se produjo la caída del Muro de Berlín y el colapso de la economía Soviética; pero después de la euforia de los primeros años han comenzado a aflorar los problemas del modelo, como las burbujas inmobiliarias, las crisis financieras, las quiebras de las grandes empresas, la monopolización de las actividades estratégicas y la escandalosa ola de corrupción que ha llegado hasta entidades que siempre estuvieron libres de toda sospecha. Muchos de los pontífices neoliberales han venido replanteando sus teorías, aunque otros todavía persistan en lo errado de sus concepciones; pero, como contrapartida, los defensores de lo que podríamos llamar la economía con sentido social, cada vez tienen mayor audiencia y sus ideas vienen siendo acogidas por los gobiernos y, hasta por los organismos internacionales que hace poco hacían gala del denominado fundamentalismo de mercado.
El reto de los servidores públicos en Colombia

Mucho se ha escrito sobre el comportamiento de los servidores públicos en nuestro país, por lo general todos apuntan a la necesidad de ser trasparentes, más que por el ser eficientes, como si los dos conceptos no acompañaran el común denominador de servicio al ciudadano. Sobre la transparencia, todos los regímenes recargan sus mandatos en el llamado de que controlando el comportamiento del servidor público, se garantiza la adecuada gestión en la administración, premisa descontada por la fuerza de la realidad de los hechos; los titulares de prensa de hoy dan cuenta de la manera frentera como algunos servidores se comprometen con comportamientos alejados de cualquier nivel adecuado de comportamiento, que sorprenden, no solo por la manipulación de las decisiones o manejo de recursos, sino por la falta de recato en la manera como gestionan las operaciones, si a eso se le puede llamar gestión. No han sido suficientes los Estatutos Anticorrupción, los Regímenes Disciplinarios, las leyes para la simplificación de trámites, los Sistemas de Control Interno o los seminarios de sensibilización para lograr generar en el ciudadano confianza en la labor que prestan los servidores públicos. Es como si para estar vinculado al Estado se debe acompañar la premisa de que se es hábil o astuto, no para acatar la ley sino para encontrar el camino expedito para aprovecharse de lo público, es como si la sociedad apostara por el que de manera espectacular le hace la gambeta a los propósitos de estado. Lo anterior indica que podemos estar incursos en la conocida teoría de los “cristales rotos” o la de “espejos rotos” consistente en que[1] “Un vidrio roto en un auto abandonado transmite una idea de deterioro, de desinterés, de despreocupación que va rompiendo códigos de convivencia, como de ausencia de ley, de normas, de reglas, como que vale todo. Cada nuevo ataque que sufre el auto reafirma y multiplica esa idea, hasta que la escalada de actos cada vez peores se vuelve incontenible, desembocando en una violencia irracional”. Lo mismo sucede con “teoría de las ventanas rotas”, que desde un “punto de vista criminológico concluye que el delito es mayor en las zonas donde el descuido, la suciedad, el desorden y el maltrato son mayores. Si se rompe un vidrio de una ventana de un edificio y nadie lo repara, pronto estarán rotos todos los demás. “Si una comunidad exhibe signos de deterioro y esto parece no importarle a nadie, entonces allí se generará el delito. Si se cometen ‘pequeñas faltas’ (estacionarse en lugar prohibido, exceder el límite de velocidad o pasarse una luz roja) y las mismas no son sancionadas, entonces comenzarán faltas mayores y luego delitos cada vez más graves. “Si los parques y otros espacios públicos deteriorados son progresivamente abandonados por la mayoría de la gente (que deja de salir de sus casas por temor a las pandillas), esos mismos espacios abandonados por la gente son progresivamente ocupados por los por los delincuentes.” Sancionar ha sido la medida tomada en los países que observaron la presencia de estas teoría y dio resultados, pero en Colombia a pesar de todas las disposiciones jurídicas y las sanciones aplicadas pareciere que no es suficiente, por esto hay que acudir a otros mecanismos, que como el que a continuación se propone, pudieren servir para enderezar el curso del comportamiento del servidor público. La propuesta consiste en la construcción de un referente ético, esto es que de la misma manera como sucede con los testigos de los autos, por ejemplo el testigo de la gasolina o el de los frenos, que cuando se dispara alerta a su conductor para tomar medidas prontas para evitar inconvenientes que pueden ser catastróficos, le permita a la sociedad, más que al mismo servidor público, hacer juicios anticipados de lo que podría ocurrir si el servidor público continua pisando un camino contrario al interés público, que de no tomar acciones prontas se vería enfrentado a consecuencias no solo jurídicas sino al rechazo social. El referente podría ser construido al interior de las mismas organizaciones públicas, y publicitado en los medios electrónicos conocidos hoy, como las páginas Web, para que todos los ciudadanos a la manera de los espejos rotos, lancen de manera inclemente sus opiniones de rechazo a estos comportamientos. Desde luego que se podría pensar que se estaría violando la Constitución Nacional cuando se dan opiniones contra una persona sin haber sido llamada y vencida en Juicio o que se atenta contra su dignidad; pero es que la situación de desprestigio en que algunos funcionarios han llevado al servidor público justifica que la sociedad moldee su opinión y además el derecho a opinar es de la misma manera respaldado por la Constitución Nacional. El referente ético acompaña al interior de cada entidad los compromisos éticos sobre los cuales cada uno de los servidores públicos vinculados a la administración se compromete con su firma a cumplirlos y acepta el rechazo social en caso de su vulneración; este sería el reto a que estarían sometidos los servidores públicos, es la apuesta por un trabajo de respeto a los intereses de Estado y la atención a las necesidades de los ciudadanos. De lograrse dinamizar, se podría crear una ola que estaría por encima de las decisiones de los jueces, que como se sabe también es un espejo roto, al punto que pese más el ser aceptado socialmente que el tener que pagar una condena o devolver al erario público lo apropiado indebidamente. Es un reto en que todos debemos estar comprometidos, pues permanentemente nos cruzamos con servidores que por estar cerca, convivimos con sus comportamientos a la manera de perdón, siendo el espacio de la amistad el que más decisión de rechazo debe acompañar, a la final es una decisión personal, pero sobre la cual de manera recursiva la sociedad también puede rechazar. [1] http://adaip.blogspot.com/2009/01/teoria-de-los-cristales-rotos.html
Pertenecer al ejército colombiano: un orgullo o un sacrificio innecesario

Estamos atravesando en el país, la recta final de las elecciones a Presidencia. Esta contienda se ha polarizado, Juan Manuel Santos el candidato Presidente y Oscar Iván Zuluaga representante del uribismo se enfrentarán en 2 vuelta en una campaña llena de acusaciones e improperios. En los últimos días de la agitada campaña electoral, los televidentes nos hemos encontrado con un comercial que ha salido en diferentes horarios en televisión nacional donde el Presidente-Candidato Juan Manuel Santos pregunta a un grupo de personas si enviarían sus hijos a la guerra. [am_youtube]853|480|gpTUF7AvVU0[/am_youtube] http://www.youtube.com/watch?v=gpTUF7AvVU0 En Colombia existen aproximadamente 500.000 integrantes de las fuerzas armadas, uno de los ejércitos más numerosos del mundo, según la constitución de nuestro país en su artículo 3 de la Ley 48 de 1993, todo varón mayor de 18 años debe definir el servicio militar. Teniendo en cuenta esas cifras, nace la pregunta: pertenecer a las fuerzas militares ¿es un orgullo o un sacrificio innecesario? Colombia es un país donde tenemos una guerrilla con más de 50 años de existencia, donde existen bandas criminales en varios departamentos del país, donde la única guerrilla que existe nos son las FARC, si no el ELN, y reductos del EPL y ERL, donde no se tiene claro cuáles serán las políticas del post-conflicto, vale la pena que el mandatario de los colombianos desmoralice a nuestras fuerzas armadas’ Por constitución los militares activos no pueden intervenir en política, ni sentar una posición sobre los hechos que tengan que ver con elecciones, a pesar de lo anterior, la molestia la hizo evidente la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares ACORE, que en una carta abierta piden al consejo electoral levantar el comercial del aire, expresaron sentirse humillados con la publicidad emitida. Debemos preguntarnos hasta donde se le debe permitir llegar a los candidatos para conseguir votos, preguntar si se sacrificarían hijos para la guerra, utilizar musicalización triste que tiende a mostrar un clima de velorio, es válido para argumentar una idea? También hay que pensar en la verdadera posición del candidato-presidente, hace 2 años, el mismo mando su hijo menor a prestar el servicio militar y se mostraba orgulloso de la acción que estaba realizando, Esteban Santos presto su Servicio Militar como lancero en Tolemaida, aunque fueron muchas las versiones que se dieron sobre los beneficios que tenía el soldado por ser hijo del primer mandatario. El Presidente Santos dio un discurso sobre lo feliz que estaba de que su hijo le sirviera a la patria. [am_youtube]853|480|cmyKpdET58U[/am_youtube] http://youtu.be/cmyKpdET58U Tomando la última frase del Presidente en esta declaración en Tolemaida, “La Paz es la victoria”, debemos preguntarnos si la PAZ y Las Fuerzas Militares no deberían ser usadas para fines electorales. el Consejo Nacional Electoral no debería tener reglas claras sobre estos temas y como dice el dicho popular en el amor y la guerra todo vale, será que hay que reformular el refrán y decir EN LA GUERRA, EL AMOR Y LAS ELECCIONES TODO SE VALE?